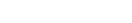En pausa: el regreso de las artes escénicas
El director y dramaturgo mexicano David Olguín reflexiona sobre el teatro y las artes escénicas durante esta pausa forzada a causa de la pandemia. Analiza la presencia corporal, el presente puro y el riesgo que implica el hecho teatral, en momentos en que el contacto entre el público y los actores se limita a la vista y al oído. Habla, asimismo, de las dificultades que enfrentarán las artes escénicas en el ‘desconfinamiento’.
Aun destruido, aun aniquilado y orgánicamente pulverizado, consumido hasta la médula, sabe que en sueños no se muere, que la voluntad opera aun en lo absurdo, aun en la negación de lo posible, aun en esa suerte de transmutación de la mentira donde puede recrearse la verdad.
Antonin Artaud
Si te dedicas al arte escénico, tarde o temprano debes aprender dos cosas que hacen de la vida, y no sólo del arte, algo más pleno: dependes necesariamente de la compañía de otros y estás obligado a habitar con intensidad el presente. Arte de la presencia y del hacer con otros en el tiempo, un espectador mira, comulga o es copartícipe de un acontecimiento estructurado, reescrito, ensayado y, si hay improvisación de por medio o ausencia de cálculo, la artesanía de la escena implica la maestría reiterada, aparentemente sencilla, que brinda un oficio. Contir, cuntir, contigere, los ancestros de la palabra acontecer, según Corominas, conllevan las palabras tocar y suceder.
Desde siempre, por algo ha sido así, se nos cuela la comparación entre la vida y la escena: “El gran teatro del mundo”, “la vida es un teatro en el que cada quien representa su papel”, en fin, la reiterada cita del lugar común que por algo es común… Más cerca de nosotros, Eugène Ionesco y Thorton Wilder nos suben a un tren de la vida imparable hasta que justamente no hay vida, como apagar la luz al final de una función. Milan Kundera y Lope de Vega coinciden a propósito de los borradores imperfectos que son el vivir y, por el contrario, hay tramas organizadas donde la imperfección se torna coherente y el “verso claro”. Lo impredecible es una condición de vida y una aspiración de quien habita cada instante en escena, pues sólo así el riesgo, la vida misma, hace acto de presencia en las tablas. Lo impredecible y el riesgo se tocan al accionar en un presente preñado de azar, incertidumbres y dudas.
Desde el 20 de marzo de 2020, días más o menos, cerraron los escenarios, bodegas, departamentos, calles y demás espacios donde suceden las artes escénicas en México. Pocos días después, ya para el Día Mundial del Teatro, podíamos pensar desoladamente que, por primera vez, en plena conmemoración no se hacía teatro prácticamente en ningún lugar del mundo.
Antes del confinamiento, nuestros días eran vertiginosos. Vivíamos en la voracidad del hacer, tratando de tener más y de llenar las feroces expectativas de éxito que imponen nuestras sociedades de consumo. Pasábamos del zapping al texteo y a la constante simultaneidad de la percepción: la ilusoria imagen de ser ubicuos y hasta múltiples en la desesperante fractura de un ser desvinculado de sí mismo. Vivíamos una realidad fragmentada y así intentábamos narrarla y tomarle el pulso. El tiempo no era la medida del movimiento sino un velocímetro no apto para cardiacos. Con poco espacio para los preteristas o el ejercicio de la memoria, ni tiempo de mirarnos en el espejo y ver la imagen de una persona permanentemente trabajando y con todo en contra para habitar y, menos aún, disfrutar su presente.
Ante ese estilo de vida, el teatro, un arte lento, parecía en desventaja para seguirle el paso al torbellino y captar la atención de un público desenfrenado y con poco tiempo y paciencia. En este contexto, las artes escénicas con posturas no adocenadas, ofrecían una posibilidad para la pausa, asistir al ejercicio minoritario de una acción contra la velocidad. Ese público, convocado a una experiencia contra su propio vértigo, se sabía heterodoxo y aceptaba como valioso algo básicamente “inútil” y que sólo permanecería en su memoria, un producto efímero, único y artesanal.
“Las artes escénicas con posturas no adocenadas, ofrecían una posibilidad para la pausa, asistir al ejercicio minoritario de una acción contra la velocidad”.
Frente a las butacas, cada noche, el teatro verificaba un encuentro: tú y yo, nosotros nos reconocemos comunidad; compartimos el espacio; nos sabemos cuerpo y hasta “sucesiones de difunto”, como dice el poeta; armamos “un convivio”, le llama Jorge Dubatti, y en el presente de la escena se toca, transcurre el tiempo entre pasiones encarnadas y proximidades y sudoraciones actorales que abren espacios de libertad. Los actores son una maravilla por ser cuerpos presentes, por dejarnos asomar a las fibras íntimas de sus grandes pensamientos y emociones imperfectas, por darle realidad a universos difícilmente analizables entre las prisas de la vida que se va y se renueva como una banda sin fin.
El arte escénico, en la esencia de su lenguaje y entendido como el encuentro comunitario de corporalidades, marcha a contrapelo de la prisa y del consiguiente estado mental de futurización: llegar a tener, llegar a ser, y llegar a estar en otro lugar siempre inalcanzable, porque en nuestros días nada nos basta para ser plenos donde estamos, con lo que tenemos y lo que somos. El arte de la escena, por el contrario, es presente.
La gente de teatro, experta en peripecias (cambios de fortuna), ni remotamente esperaba lo inesperado. Decir “de repente” o “de pronto” da cuenta de las rápidas vueltas de tuerca de lo dramático. Y en efecto, de la nada, contra ese estado vital de permanente futurización, se abrió una pausa compleja e inesperada. Nos estrellamos a toda velocidad contra el desastre invisible y nuestro gremio, como tantos otros, está encerrado en casa, nuestra isla. Con todo el dolor de nuestro corazón, las tablas fueron consideradas una actividad “no necesaria” y acaso, desde la perspectiva de muchos de los confinados, aparentemente menos “esencial” que los libros, las series en las plataformas digitales o la música grabada porque “total qué” –como dijo un locutor de radio discutiendo las circunstancias del futuro regreso–, “al cabo la gente ya no va a los teatros”.

Copenhague de Michael Frayn. Dirección de Mario Espinosa; escenografía de Jorge Ballina. Foro Shakespeare, 2001. Archivo de Jorge Ballina
En la isla no hay público, ni butacas, ni colegas con quienes construir los acuerdos que permiten la existencia de realidades alternas en escena. Cada quien, expuesto a su soledad y a la vida retirada, rumia no sólo la ausencia de su tribuna de expresión, sino la intemperie económica en la que nuestra gente ha quedado. “De repente y de pronto”, como si la precariedad no hubiera lanzado señales de alerta hace tiempo, estamos ante algo grave: una crisis económica que amenaza arrasar con años de trabajo en nuestros espacios independientes, compañías subsidiadas y autónomas, más de 23 escuelas que tendrán que preguntarse, a nivel nacional, para qué y para quién formamos especialistas, pues Netflix, por dar un ejemplo, regresará boyante a producir después del encierro y, por el contrario, el arte escénico regresará a una feroz intemperie laboral y, para colmo, con un público más que desconfiado de congregarse.
“Estamos ante una crisis económica que amenaza arrasar con años de trabajo en nuestros espacios independientes, compañías subsidiadas y autónomas, más de 23 escuelas que tendrán que preguntarse, a nivel nacional, para qué y para quién formamos especialistas”.
Pero que no cierre la noche mientras avanza el día. Por lo pronto, desde el encierro, la inercia de la prisa parece contagiar a nuestro gremio más que la peste. Como nunca antes, se discute y se reflexiona en las redes sociales sobre el futuro material y el sentido espiritual de nuestro hacer. Nos politizamos, para bien. Los diversos frentes y colectivos gremiales tratan de hallar paliativos ante el desastre: se busca reformular mecanismos de producción como , se quiere reactivar las iniciativas de leyes locales como la de Espacios Culturales Independientes o nacionales como la Ley de Cultura. Hay una ebullición por demás interesante de la comunidad teatral mexicana frente a autoridades que están paralizadas y, lo peor, sin ánimo de diálogo, ni capacidad de respuesta y programas de fondo para enfrentar la catástrofe que se avecina.
Esa renovada capacidad de organización comunitaria puede rendir frutos muy positivos. Es una manera activa de replicar la costumbre inglesa de que en los teatros vacíos quede una luz prendida, como recordatorio de que al día siguiente se volverá a prender todo el kilowataje, de que en los foros pasan cosas importantes y con una tradición ancestral, de que la energía y la comunicación que fluyen entre el público y la escena son insustituibles y necesarias.
Desde el encierro, apelamos a los recursos de la esperanza encendiendo luces por aquí y por allá mediante el apoyo de la mediación digital. Las clases de arte escénico simplemente desconocen la pausa y rayan en lo absurdo en su necesidad de estar en presente: muchas veces en pequeños cuartitos sin privacidad alguna, el aprendiz vocaliza ante la pantalla durante horas martirizando a los que lo acompañan en el encierro; la maestra de danza trabaja el cuerpo vía Zoom ante 18 recuadros con alumnos que se vuelven, a su vista, liliputenses perfeccionando coreografías, o, cuando se acercan a la cámara, fragmentos de cuerpo descoyuntado como de cuadro cubista. Tampoco falta, contra todos los cánones, la maestra que se empecina en montar la obra completa vía digital, o los alumnos que preparan una escena con tiempos muertos de por medio en la escucha, o con distorsiones y pérdidas inevitables de la señal, entre portazos, objetos rotos y agresiones a una superficie plana. Hay entusiasmo y The show must go on como dice Queen: “Inside my heart is breaking / my makeup may be flaking / but my smile, still, stays on”.
Todo eso está muy bien aunque, hay que decirlo, lo esencial de la escena, su insustituible verdad, radica en el cuerpo y en la necesidad de creer para tocar y tocar para creer. Tomás ve pero también toca, y otros oyen y miran pulsando imaginariamente las consecuencias de su acción. Pero aun sin tacto, celebro ese bendito entusiasmo que mantiene vivo el anhelo de escenario.
“Lo esencial de la escena, su insustituible verdad, radica en el cuerpo y en la necesidad de creer para tocar y tocar para creer”.
En otra línea de la acción en línea, abundan las y los performers que graban cápsulas, recitan, estandupean, cantan ópera, comentan sus estados de ánimo y suben a la red monólogos para concursos o convocatorias con los que se busca apoyar, de manera inmediata, la debacle económica del gremio. Más allá de la utilidad pragmática –por demás significativa en lo inmediato–, sin duda requerimos de innumerables luces encendidas, mensajes de esperanza, mecanismos que abran paso a la reflexión pública y a la expresión artística de tantos creadores encallados en su isla solitaria. ¿Pero cuánto tiempo más podremos seguir así?
La pandemia, desde el aislamiento insular, ha desatado una absoluta necesidad de autoexpresión, que se manifiesta en los grupos de Whatsapp, en la conexión de Zoom que permite la continuidad de clases, conversaciones y controversias sobre el futuro, y también en la necesidad de recordarle al espectador, entretenido con alguna serie o en la televisión libre –si se tiene la posibilidad de permanecer en casa–, que siempre han existido otros territorios de entretenimiento o conocimiento. ¿Pero y el público? ¿Quién regula el monólogo? ¿Quién está del otro lado de la orilla o, más bien, de la pantalla? ¿Reacciona con la botella arrojada al mar? ¿Le interesa, discute, se sacude y conmueve más allá de un like o dislike? En el colmo del monólogo –una forma poco socializadora aunque siempre efectiva como medio de entrenamiento o hasta de supervivencia económica (por algo el unipersonal era una de las prácticas más populares en los días previos al covid-19)–, algunos performers jóvenes perciben el “desconecte” digital de los actores “viejos”, que sólo creen en el teatro-teatro, como una especie de “falta de valor” ante ese solipsismo digital: “¿No que fulana o perengano son los mejores?, ¿por qué no los vemos aquí?” —preguntan con apresurada soberbia.

Laura Almela y Mauricio Pimentel en La belleza (2012), autoría y dirección de David Olguín, aborda la historia de Julia Pastrana para inquirir sobre la esencia de la mexicanidad. Escenografía e iluminación de Gabriel Pascal. Teatro El Milagro, 2015. Fotografía de Blenda.
¿Teatro virtual, sí o no? Claro que sí. Para recordar, para deleite del preterista o del estudioso, para descubrir montajes significativos que no pudimos ver o a los que por una razón u otra nos fue imposible el acceso, para sorprendernos ante lo que se hace en otras latitudes o ciudades y abrir el horizonte, para preservar… ¿Pero es arte escénico? Por muy bien videada que esté la obra y en plenitud de recursos por la variedad de tomas o edición, yo diría que fue –tiempo pasado– teatro o danza u ópera y ahora es otra cosa, una hibridación de lenguajes que, al no tener la matriz audiovisual en sus intenciones primarias, se convierte, por lo general, en una pálida sombra de lo que fue en presente. Algo así como las personas que “viven” en La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares y sólo uno está realmente vivo y mirando todo aquello desde su terrible soledad: imágenes asombrosamente preservadas pero impalpables. Es como ver a tu amado únicamente en la pantalla, sin posibilidad de tocar, en una conversación de Zoom que muy posiblemente se va y viene, se congela, se te escapa la señal, y de pronto desaparece 40 minutos después y el placer se limita a dos sentidos: ver y oír. Escribe Bioy Casares:
Estar en una isla habitada por fantasmas artificiales era la más insoportable de las pesadillas; estar enamorado de una de esas imágenes era peor que estar enamorado de un fantasma (tal vez siempre hemos querido que la persona amada tenga una existencia de fantasma).
Hay en el aire argumentos más serios que aquel que se ampara en los dichos “de lo perdido, lo que aparezca” o “a falta de pan, tortillas”. Se fundan en un reto que tiene lo suyo como provocación técnica y poética: ¿no es deber de cualquier arte cuestionar los dogmas de su forma? Desde la pausa obligada en el confinamiento, ¿no sería factible cuestionar qué ha sido el teatro y qué podría ser de ahora en adelante sumando herramientas tecnológicas nuevas y otros horizontes de recepción? ¿Es incuestionable el convivio y la acción presencial en las artes escénicas? El argumento, en su seriedad, apela a descreer de la tradición por sí misma y hasta de los fundamentos ontológicos de la teatralidad; implica, también, desorganizar nuestro quehacer para encontrar nuevos territorios de acuerdo con los retos que imponen el encierro y la “nueva normalidad” que ya se vislumbra.
El debate es serio y en la era previa al “gran confinamiento”, de hecho ya ocupaba buena parte de las hibridaciones y zonas de experimentación liminal entre lenguajes, técnicas y poéticas de las artes escénicas. Desde mi punto de vista, cualquier forma canónica está para ser cuestionada y los caminos posibles no implican un hacia adelante o un progreso en el arte, pues la historia de las vanguardias y de las transformaciones de lenguaje nos enseña que muchas veces estas traen consigo la resurrección del pasado o el absoluto divorcio con el arte que dio origen al nuevo lenguaje –pensemos en la fotografía o el cine–, sin que por ello implicara la extinción de sus raíces.
En la escritura teatral, ante las innovaciones radicales, siempre me gusta pensar en las dos preguntas que hacía Rubén Bonifaz Nuño a los poetas jóvenes con ánimo provocador: “¿A quién le copias?” y “¿Quién te dio permiso?” Otros grandes, regresando a nuestro territorio, nos han dado permiso a los dramaturgos de escribir sin fábula, sin personajes y hasta sin diálogos, entre muchas otras posibilidades, pero si nos alejamos del sentido de acción, del conflicto y de la función performativa de las palabras, nuestro empeño simplemente deja de ser escritura para la escena y se convierte en otra cosa, acaso poema, ensayo, crónica periodística o relato, más allá de que cualquier texto pueda ser el detonador de una experiencia teatral.
De igual manera, la grandeza del arte escénico, el origen y la esencia de su fuerza ritual, de su pervivencia en el tiempo y de su absoluta singularidad, radica en el riesgo de la acción presencial y en el encuentro: nosotros y ustedes, público, mucho o poco, congregado para invocar, convocar y evocar la grandeza e imperfección de la experiencia humana, empezando por lo más efímero y única certeza de nuestra condición: ser cuerpo e inteligencia y espíritu encarnados.
“La esencia de la fuerza ritual del arte escénico radica en el riesgo de la acción presencial y en el encuentro: nosotros y ustedes, público congregado para invocar, convocar y evocar la grandeza e imperfección de la experiencia humana”.
Da infinita tristeza pensar que hoy día escribimos para la escena sin escenarios, pero a fin de cuentas escribimos y la acción se proyecta en el foro del corazón y la imagen interna. De seguro, en el confinamiento, ya se están gestando grandes textos sobre esta experiencia humana a sabiendas de que algún día se prenderán todas las luces, pues la vida se abre camino como las tiernas plantas que germinan en las grietas del asfalto, entre pasos de transeúntes.
Escribir teatro se hace bajo cualquier circunstancia, pero el arte de la acción sólo florece en medio de la grey; la escena está allá afuera, lejos de la isla y con enormes dificultades para refrendarnos la idea de que “navegar es necesario”. Un puñado de conjurados lo sabemos porque en la escena se miran sueños colectivos, porque los hacedores sueñan despiertos por la comunidad y se atreven a hacer y decir lo que otros en el cotidiano no podemos o no nos atrevemos a pensar o sentir. En el fondo de nuestros corazones, la gente de la escena se hermana como una secta sin más patria que los teatros del mundo entero, es incómoda y heterodoxa, capaz de hacer bullicio –aunque sean bullicios en sordina en sus espacios de cámara– pero bullicio comunitario, juntos, cuerpo a cuerpo –ese valor tan necesario de mirar una y otra vez en un siglo que viene de aquel que despreció la vida al punto del exterminio planificado en campos de concentración–, cuerpos vivos en un país de desaparecidos y que sigue siendo una fosa común con sus 3 000 homicidios mensuales, en un presente rodeado de cuerpos de mujeres ultrajadas, de infancias violentadas o traficadas, de hombres y mujeres que precisamente desprecian sus cuerpos y de una pandemia que nos fragiliza y nos da la posibilidad de pensar, desde la isla solitaria, sin prisas, en el cuerpo; revalorar la ciencia y el arte; apreciar las bondades de la naturaleza sin nuestra destrucción cotidiana; pensar, a fin de cuentas, en la concordancia del uno con el todo, y en la posibilidad de una reorganización comunitaria porque de otra manera no podremos ser.

La soledad de los actores frente al público. En la soledad de los campos de algodón de Bernard-Marie Koltès. Director David Olguín. Escenografía e iluminación de Gabriel Pascal. Gran Sala del Teatro de la Ciudad de Monterrey, 2019. Fotografía de Gabriel Pascal.
Allá afuera, en el mundo de la prisa y la parametría económica, las artes escénicas se consideran, en un trazo grueso, como “entretenimiento” y en el semáforo de lo “esencial” hasta se les mezcla con lo superfluo en una equivalencia con los antros y bares. Por más que las artes escénicas de todo tipo dan la batalla para justificar su necesaria existencia como industrias culturales, contribuyentes al producto interno bruto, generadoras de empleos e impuestos y muchos otros argumentos de la economía real –todo ello muy cierto–, no son “necesarias” desde los criterios utilitarios, se les pone casi al final de la cola del “regreso” a la “nueva normalidad” y, sin tecnicismos económicos, esa aparente “inutilidad” nos deja ante la crudeza con la que habla Don Quijote: “oficio que no da de comer, no vale dos habas”.
Mientras tanto, en la vida pública ya vimos la demolición del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ya se anuncia el regreso progresivo a la actividad económica sin que exista la certeza científica de que el pico de contagios “se aplana”, el Coneval habla de un aumento posible de hasta diez millones de pobres en el país como resultado de la crisis, el Ejército regresa a las calles a desempeñar actividades de seguridad pública y la Organización Mundial de la Salud afirma que tal vez tengamos que acostumbrarnos a vivir largo tiempo en un estado de pandemia. El mundo, nuestro país y la Ciudad de México, ciudad infinita, irreal, requerirán de mecanismos artísticos para narrar y reflexionar sobre todo lo que nos está sucediendo. Sin embargo, casi en el fondo de la cola del regreso, insisto, no sólo por decisiones administrativas sino de salud pública, están las artes escénicas.
¿Y nosotros qué? ¿Sólo esperamos y nos volvemos espectadores del drama humano que nos rodea? ¿Cómo regresaremos? ¿Con qué herramientas y bajo qué circunstancias, cuando a la par de que se nos habla de la luz al final del túnel, contemplamos la radicalización de los contagios o se especula que en octubre tal vez podríamos encerrarnos nuevamente, o al menos los “no esenciales”, en una especie de respuesta cíclica a la pandemia? Parece ser que, desafortunadamente, no será la plaga del teatro sino el covid-19 lo que cumpla los sueños de contagio de Antonin Artaud.
El marco de la “nueva normalidad” tiene consecuencias que nosotros, todavía desde el encierro, ya podemos observar a partir de la experiencia europea o imaginar con los primeros indicios que han dado nuestras autoridades sobre el regreso. Los teatros van a operar con un tercio de su capacidad y, en muchos casos, sin rebasar los 30 espectadores; habrá reglas de sanitización estrictas; protocolos de atención para la entrada y salida de público; sana distancia entre los espectadores dejando hasta tres butacas entre uno y otro; desinfección generalizada; distancia entre público y espectáculo; venta de boletaje en línea; no abrirán las cafeterías ni los bares en los lobbys; no se entregarán materiales impresos, como programas de mano o de difusión; y se deberá cumplir con una organización sumamente compleja y estricta en los protocolos de higiene durante montajes, producción, ensayos y en la convivencia del personal técnico y artístico. A todo lo anterior, cabe sumar como el gran problema a vencer, la desconfianza del espectador, un hecho que exigirá un alto grado de profesionalismo si pretendemos remontar todo el recelo público.
En Alemania, la meca del arte escénico mundial, los actores lamentan la incomunicación con el público tan esparcido en la sala pues se impuso una separación de más de dos metros entre los espectadores; en China sabemos que en marzo abrieron 600 salas de cine y la medida duró una semana y apenas el 8 de mayo han vuelto a reiniciar la prueba con medidas sanitarias aún más estrictas; en Corea del Sur, país con 263 muertos por covid-19, hay protestas públicas contra la apertura de cines y teatros, mientras que en Nueva Zelanda, con 26 muertes, abrirán hasta julio; París, por su parte, pretende retomar actividades en octubre; en España, la Red de Espacios Alternativos habla de regresar hasta enero pues consideran que, económicamente, sería un desastre el regreso si se toma en cuenta la incertidumbre del público. Por último, el poderoso Broadway, sin precisar ninguna fecha de por medio, estima que recuperará su actividad escénica hasta 2021.
En México, de acuerdo con los datos del gobierno de la ciudad, podremos regresar a partir del 15 de junio en primera instancia pero, acaso con mayor realismo, las autoridades culturales de los teatros del Estado hablan de septiembre; en la hacia octubre; y los independientes, de toda casta y condición, aplazan mes tras mes sus fechas ante la incertidumbre que, a fin de cuentas, gobierna este periodo donde lo único sano es dudar.
Esta indeterminación sobre el final de la pandemia preña de tormenta el horizonte de nuestro quehacer, tanto en lo económico como en lo artístico. En las novelas una expectoración entre el público provoca el “¡Jesús te guarde!”, si no es que pánico colectivo en tiempos de tuberculosis, influenza y otras plagas. En Rey, reina y valet de Vladimir Nabokov, situada en el Berlín de los años veinte, la influenza fragiliza la salud de su heroína tan aficionada a la escena, mientras que en Muerte en Venecia de Thomas Mann, la destrucción de la belleza es generalizada. Recordemos que la gripe española, entre 1918 y 1919, dejó al menos cincuenta millones de muertos y llegó a nuestro país provocando el cierre de fronteras, escuelas y teatros. Acaso, por cierto desorden connatural y la ausencia de otras vías de “entretenimiento”, nuestros teatros, aún en plena Revolución, empezaron a operar muy pronto. Tendría que pasar una década de contagios relativamente controlados para el descubrimiento de la penicilina y cerca de 15 años más para que iniciara su uso general en nuestro país. Suponemos que el control del covid-19 será mucho más benévolo, como afirman los que saben, pero mientras tanto la incertidumbre habita el aire.

Malpaís (2012) de David Olguín, una obra que traza una correspondencia entre la peste que azotó a Florencia en 1348 con la ola de violencia que sacude a México en las últimas décadas. Fotografía: José Jorge Carreón.
En un reportaje reciente del periódico El Universal –14 de mayo de 2020–, algunos de los más importantes productores privados de la Ciudad de México, ante las fechas del posible regreso y las restricciones de aforo, resumieron “el futuro de la industria del entretenimiento en México” con frases como: “Los números no nos dan”. “Ahorita el poder del virus es más fuerte que el poder de nadie, más que una decisión política o administrativa”. “Sería demasiado gasto”. “La experiencia no es la misma”. “¿En cuánto tendría que estar el boleto para salir tablas?”. “Iríamos a la bancarrota”. “Un teatro a una tercera parte, no es viable”. Para ellos el problema del futuro de la escena en tiempos de covid-19 es más que claro e impera la racionalidad económica: simplemente no es tiempo de show y no se debe abrir el telón.
Por el contrario, para las producciones del Estado, o para aquellos que trabajamos en una economía mixta de participación privada y estatal, así como para muchos creadores independientes y colectivos escénicos autónomos, el tema del regreso a la “nueva normalidad” abre una discusión ética y artística adicional, más allá de la lógica económica: ¿Por qué es necesario el teatro en estos tiempos? ¿En qué medida importa hablar de la actualidad desde la actualidad? ¿Debemos dar ya la batalla titánica para allanar el empedrado camino del regreso? La pregunta es muy sencilla: ¿hacer o no hacer?
“¿Por qué es necesario el teatro en estos tiempos? ¿En qué medida importa hablar de la actualidad desde la actualidad?”
En fechas recientes, hemos leído muchas reflexiones donde se cita a Artaud y El teatro y la peste. En general, exudan optimismo y parten de una premisa peculiar: el contagio que Artaud preconiza se convierte en el instrumento metafórico para entender nuestro tiempo, se compara al contagio con el convivio y nuestra pandemia sirve para resucitar verdades propias de la peste artaudiana y la vigencia de sus ideas para explicar estos días.
Eugenio Barba, en un emocionante texto donde por fortuna no cita a Artaud, se declara en un estado de pausa y en espera de la luz verde para el regreso, a sabiendas de que “hasta en el mismo infierno haremos teatro”. En la pasión de amor, en el sexo, la conversación, la camaradería, los estados de gracia comunitaria, la protesta pública, las celebraciones solares, los rituales religiosos y la solidaridad, tocarnos es preciso. En ese sentido vitalista y no en el mortuorio podríamos pensar en Artaud y, por tanto, todo eso que extrañamos a la par que el teatro sería la razón suficiente para justificar hoy en día la necesaria navegación de las tablas al encuentro de la gente en este naufragio colectivo.
Pero esa visión futura, congregarnos en libertad, tocarnos y convivir, más bien parece la verdadera luz al final del túnel, es decir, un escenario poscovid-19. Antes de aventurar algunas de las variadas aristas de la respuesta al ¿hacer o no hacer?, entremos al problema medular para la escena contemporánea que traerá la “nueva normalidad”: una cadena de restricciones que afectará a la creación misma. Si nos atenemos a las primeras disposiciones reglamentarias o “sugerencias” en los edictos del gobierno español, por ejemplo –y también en algunos de los primeros apuntes del regreso propuesto por el gobierno de nuestra ciudad–, emerge un mundo escénico que es precisamente todo lo contrario a las libertades y transgresiones que trajo consigo el texto visionario de Artaud. Mencionemos algunas de las “sugerencias”, restricciones o simples prevenciones que dictará el sentido común en los catecismos higiénicos de la “nueva normalidad”: se proponen modificaciones al trazo escénico para mantener –al menos agregan un “de ser posible”– la sana distancia entre actores; desinfección generalizada de utilería de mano y de piso, así co-mo su uso personalizado; separación radical entre zona de actuación y zona de público; corporalidades no expuestas a patógenos; evitar, “de ser posible”, el contacto físico y orden y más orden e higiene hasta la paranoia y la reglamentación de la reglamentación, como en el mundo de instructivos y controles encorsetados tan propio del Siglo de las Luces y sus panópticos que todo lo vigilaban. A estas primeras restricciones que atañen a la estética y la poética de una puesta en escena, habría que sumar una especie de exclusión de ejecutantes con alto riesgo de contagio: los hipertensos, los que tienen problemas de inmunosupresión y, en este apartheid escénico, adiós a los maravillosos obesos de soberbios registros corporales y a nuestros viejos y viejas de sabiduría escénica prodigiosa. El mundo teatral del covid-19 suena perturbador.
La primera respuesta, la artaudiana, sería la provocación: “El teatro como la peste es una crisis que desemboca en la muerte o en la curación. Y la peste es un mal superior porque es una crisis completa delante de la cual sólo queda aniquilación o pureza”. Provocación y hasta coqueteo con la muerte habrá, no me cabe la menor duda. Pero las muertes de nuestros días por el covid-19 son reales como lo fueron en la peste bubónica que asoló a Europa en la Edad Media y que Artaud recrea literariamente, aunque su verdadera y auténtica peste, fruto de la pasión visionaria, la viviera en la crisis de su propia conciencia y en su calvario en el manicomio del doctor Ferdière.
Artaud fue el más honesto y auténtico de los surrealistas, nutrió toda la experiencia escénica previa al covid-19, pero ahora no queremos más contagios ni muertes de público o artistas. Cabe pensar, por tanto, en una actitud menos romantizada que nos permita no invitar a Artaud como parte de nuestro necesario regreso.¡
En El Decamerón, rodeados de la peste, un grupo de jóvenes se reúne a escuchar y contar historias. Hay humor de por medio y, por tanto, inteligencia. El espíritu humano construye diques contra la destrucción de todas las cosas, aun en las condiciones más adversas. Como los mandalas, el arte escénico encierra una extraordinaria sabiduría de vida: te invita a un viaje aparentemente inútil, vives aventuras, aprendes de ti y de la vida, te conmueves, discutes, tocas –así sea con tus neuronas espejo y acariciando con los ojos– y la experiencia sólo queda en tu memoria. No te llevas más que eso y parafraseando a Cavafis, si el viaje te defraudó, no es culpa de Ítaca, ella sólo te ofreció un viaje.
La lógica de la llamada industria del entretenimiento lo tiene claro: no es posible el regreso, pero otros sabemos que no sólo de pan viven la mujer y el hombre. Otros imperativos éticos y artísticos hacen del teatro algo necesario: su verdad humana profunda, la necesidad espiritual que invoca, los cuentos que cuenta o los actos sin palabras donde el cuerpo es el centro del acontecer, o las voces humanas y su misterio, toda una experiencia de siglos puesta al servicio de la vida, la moralidad humana, la aventura gregaria de la polis y las discusiones sobre los destinos individuales y colectivos en la eterna contradicción social.
¿Esperamos en la isla como simples espectadores del drama humano que nos rodea o retomamos nuestra tarea modesta, aun siendo conejillos de indias, lanza en ristre y una bacía por yelmo, una vez que se levante la veda? Los espectáculos de gran formato así como los grandes escenarios parecen, por una razón u otra, menos aptos para el regreso. Sin duda requerimos de organización impecable en nuestros teatros para protegernos todos, requerimos también de mensajes claros y contundentes para tratar que la aldea asista poco a poco, pero ante todo habrá que refrendar desde la escena por qué el teatro es tan necesario como un beso, un abrazo o la comunión para algunos o dos pieles juntas.
La guerra de guerrillas en los espacios de cámara parece que será la primera línea de batalla, pero no podemos darla a ciegas y sin organización. Todas las reglas en el trato al espectador deberán respetarse y más, pero en escena –cuidándonos los unos a los otros y siendo razonables pero a sabiendas de que la razón es una pasión–, habrá que invocar las técnicas y poéticas que nos permitan hacer de la medicina veneno, que nos permitan verdaderamente habitar el presente, ser heterodoxos –hasta provocadores con sabiduría– y acontecer en un estado de apertura hacia todo lo que nos rodea. En una palabra, aprenderemos a jugar ajedrez con la muerte, como en El séptimo sello de Ingmar Bergman, y a ganarle la partida. No estamos de regreso al medievo peleando con la peste y una muerte todopoderosa. La gran tarea de nuestro arte en pleno covid-19 será conciliar la fugacidad que sólo habita el presente y el duro deseo de durar.
Viviremos recortes presupuestales y crisis económica atroces, acaso también un darwinismo de selección natural donde la sobrevivencia no será, necesariamente, la de los más aptos sino la de los más flexibles. Nuestro actual gobierno y nuestros tiempos ferozmente utilitarios, tiempos de la velocidad, están lejos del espíritu que, cuenta la leyenda, sublevó a Winston Churchill cuando dijo “y entonces, ¿para qué peleamos?”, ante la sugerencia de uno de sus ministros que propuso recortes a la cultura para que todo se concentrara en la guerra.
¿Y si la gente no llega? El teatro es un arte lento. Hay que aprender a esperar; entender el profundo sentido de esta pausa, de esta llamada de atención a todo un orden de vida. En Ébano, al comparar el sentido del tiempo occidental con el africano, Ryszard Kapuściński nos cuenta lo siguiente: “si vamos a una aldea donde por la tarde debía celebrarse una reunión y allí no hay nadie, no tiene sentido la pregunta: ‘¿Cuándo se celebrará la reunión?’ La respuesta se conoce de antemano: ‘Cuando acuda la gente’”.
¿Y si no acude? Supongo que algo hemos aprendido en estos días de pausa como para poder contestar así: “La esperamos”.
Agradecemos a Ediciones El Milagro y Teatro El Milagro su apoyo al permitirnos reproducir las imágenes de este ensayo.
Visite su página: Teatro El Milagro